La madre, Vsevolod Pudovkin (1926)

Jesús González Requena
Seminario Psicoanálisis y Análisis Textual
El dormitorio de la zarina (Octubre, Eisenstein)
Sesión del 16/03/2007
Universidad Complutense de Madrid
- ¿Qué motiva ese sueño de la madre?
- No buscar, encontrar
- El sueño del hijo
- El perímetro de la conjunción originaria
- La llegada de otra mujer
- Las brillantes pistolas que acaban en el regazo de la madre
- El velatorio del cadáver del padre
- La delación
- En el centro de la pesadilla: la insólita frialdad de la madre
¿Qué motiva ese sueño de la madre?


Les decía: la madre tiene un sueño.





Sueña que Pavel esconde unas armas en el suelo de su casa.


Lo ve en sueños.




Ve que Pavel, el hijo, esconde esas armas en el suelo resquebrajado por el derrumbe del padre.




La pregunta era: ¿qué motiva ese sueño de la madre?
No buscar, encontrar
Tienen una pregunta formulada. Un problema.
¿Cuál es la manera de responder a ella de acuerdo con la metodología de la teoría del texto que les propongo?
La manera de responder consiste, no en buscar una respuesta, sino en encontrarla.
Fue Picasso quien dijo: yo no busco, encuentro.
La cosa, a primera vista, parece petulante. A mí al menos me lo pareció cuando la escuché por primera vez. Y sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta de la verdad que encierra, pues es mucho más sensata de lo que parece.
Y, desde luego, del todo acorde con la metodología que les propongo.
Pues sólo puede buscarse algo cuando se sabe qué es lo que se busca. Y aun así… incluso en ese caso, la cosa no está del todo clara.
Quien más y quien menos sabe que cuando uno no consigue encontrar lo que busca, no hay mejor solución para encontrarlo que renunciar a buscar y optar por ordenar.
Sólo entonces empiezan a encontrarse cosas. Y, la mayor parte de las veces, acaba apareciendo incluso la que se busca.
Y eso, insisto, cuando se sabe lo que se busca. Porque, cuando no se sabe lo que se busca, ¿cómo se lo va a encontrar?
De modo que la única manera de responder, de dar con la respuesta a una pregunta que no se sabe, es renunciar a entenderla y disponerse a encontrar cosas.
Es decir: hacer lo mismo que cuando, en casa, superan la compulsión a buscar lo que no encuentran, renuncian a encontrarlo y se ponen a ordenar.
Comienzan entonces a encontrar cosas, y acaban incluso encontrando lo que buscaban.
Pónganse, pues, a ordenar el texto.
Comiencen, por ejemplo, encontrando lo que hay antes de ese sueño pues, después de todo, es lo más probable que esté ahí lo que lo motiva.
El sueño del hijo
Retrocedamos, entonces.

He aquí lo que encontramos: cierta persona que se marchaba antes de que Pavel entrara en la casa con las armas.
Si seguimos retrocediendo descubriremos que se trataba de una mujer joven.

Podemos decir también, dado que es de la madre y de su sueño de lo que hablamos: encontramos a otra mujer.
Y una, no hay duda posible sobre ello, que mira al hijo con deseo.
Pero sigamos retrocediendo.

Esto es lo que ahora encontramos: a Pavel, el hijo, durmiendo. De modo que él también tiene su sueño. Pero él no sueña con su madre.
El perímetro de la conjunción originaria

Y bien, esta mujer atraviesa esa valla que, recuerdenlo, separaba el perímetro de la conjunción originaria de la madre y el hijo:








Sabemos, nos ocupamos de ello la semana pasada, que el padre fue expulsado del espacio de esa conjunción.


















El padre fue expulsado de ese espacio, debió cruzar la frontera de esa valla.
Por lo que al film se refiere, ya sólo volverá allí muerto, con los pies por delante:












Y recuérdenlo: cuando el padre fue expulsado, la madre se hizo con el reloj.





O, al menos, con sus restos.
Para restaurarlo, suponíamos, pero quizás ahora debamos revisar esta idea.


Pues no está claro que, dejando al margen la voluntad de la madre, sea posible que en el espacio de la conjunción originaria el tiempo sea posible.
Pues el origen mismo del tiempo, la condición de su posibilidad, es que alguien hienda esa conjunción originaria.
Sigamos retrocediendo.

Pero ya sólo hasta aquí.
La llegada de otra mujer
Lo que motiva el sueño de la madre ¿no es ese sueño del hijo en el que éste no sueña con ella?
Lo que motiva ese sueño,



¿no es, acaso, la llegada de esa otra mujer?
Y de una, por cierto, asociada -¿para la madre, para el hijo?- al barro, al lodazal.


Una mujer otra que penetra con toda osadía en su espacio, en ese espacio de la conjunción originaria de la Madre y el Hijo.



Una que acecha y que, subrepticiamente, despierta al hijo.












Y que le interpela con sus mejores técnicas seductoras -muy en la línea, sea dicho de paso, de la Lilian Gish de la época.


Capaz por ello de encender, de hacer brillar la mirada del hijo.


Y, así, de empujarle a salir de casa en la noche.




Observarán, dicho sea de paso, como el cine soviético -el de Pudovkin, no desde luego el de Eisenstein- trata de adoptar el código de la diferencia sexual que ya domina Hollywood, aun cuando lo hace de una manera más primaria: en este caso, con un cierto desenfoque que suaviza los rasgos de ella frente a los de él, más precisamente definidos.
En cualquier caso, por rudimentario que sea el procedimiento, no deja de ser eficaz. Pues, como se sabe, los enamorados ven así, desenfocados, a sus objetos de amor.




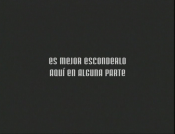



De modo que es de ella, esa otra mujer, de la que Pavel recibe sus armas.








La que, en suma, le quiere armado de la pistola que le falta.
Es ella, entonces, quien le nombra caballero.
Parece obligado anotar el punto en el que lo que aquí sucede se aparta, por lo que se refiere a esa decisiva función narrativa, de lo que tuviera lugar en el relato de caballerías, donde era el rey, en la estela del padre, quien realizaba esa tarea.
Pero aquí ya hemos tenido ocasión de constatar hasta que punto el padre no está en condiciones de asumirla.
Las brillantes pistolas que acaban en el regazo de la madre




La madre reza.


Aunque no hay manera de saber a quién.
Por lo demás, sus rezos poseen la deriva de una investigación.

¿Sobre qué? Sobre la autonomía del hijo.


Y así, confrontada a la hendiduda del suelo de su casa, recuerda lo que soñó.



Es decir, por tanto, sobre lo que el hijo esconde.










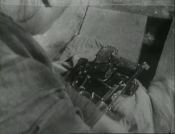

Y es así como ella, la madre, da con lo que brilla.

Pues, no sé si se han dado cuenta, pero en Madre, de Pudovkin, nada posee un brillo comparable al de estas pistolas.

Y el caso es que, como ya sucediera con el reloj, también las brillantes pistolas acaban en el regazo de la madre.
Es como si ese regazo tuviera la propiedad de absorberlo todo.





Es justo entonces cuando llega a la casa el cadáver del padre.

















Extraordinarias las resonancias que la situación suscita. Pero digámoslo con más precisión: son extraordinarias las resonancias que la escena suscita.
Esa escena que tiene lugar en esa casa que, a su vez, se reduce a una habitación desnuda,

sin muebles, sin ni siquiera mesa.
Sólo un espacio vacío.
Y, en torno a él, un par de camas.


¿Dónde dormiría el padre?
Allí llegan las armas,

a la vez que el cadáver del padre.



Como ven, las imágenes poseen una especial álgebra que nos devuelve precisas formulaciones.
En el sueño de la madre y el hijo, se hacen presentes tanto las armas como el cadáver del padre.
Y claro está, es porque el padre ha sido expulsado y sólo vuelve como cadáver, que las pistolas se convierten en un problema propiamente escandaloso.
Ahora bien, ¿de quién son esas armas? -esas armas que, no lo olvidemos, son las armas de la revolución.
Es el hijo quien las ha recibido, desde luego, pero no del padre, sino de la joven. Y por otra parte él, en el film, aparece solo como quien las esconde.
Pero no podemos decir de él que las tenga, pues ni siquiera las ve.


Las recibe, desde luego,


pero como quien recibe un enigma.




Las transporta.




Y las esconde.






Pero nunca las desenvuelve, de modo que nunca las ve.
Y por lo demás, ¿no las deposita en el interior más interior de la casa de la madre?







Es sólo ella, la madre, la que las ve.


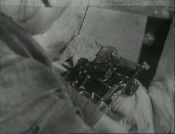

Y por cierto que, como les decía, fascinada por su brillo,



las hace suyas.
El velatorio del cadáver del padre
Esa conjunción entre el cadáver del padre y la presencia de las pistolas constituye sin duda el centro del film.





Y se halla ligada a la extrema, diría incluso letal, frialdad de la madre.
Frialdad ante la presencia, de cuerpo presente, del cadáver del padre.







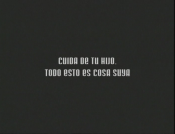


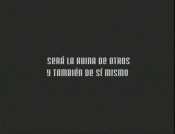

Pero a ella sólo una cosa le preocupa.



La presencia, en su casa, de esas brillantes pistolas traídas por el hijo.










La delación




Hay, me reconocerán ustedes, algo propiamente loco en el gesto de la madre cuando se dispone a delatar a su hijo.




¿Para qué quieres tú, mi niño, unas pistolas como esas?






Hay en ello, insisto, algo pavorosamente loco.





Algo, por lo demás, tan loco como la desaparición de la hendidura del suelo que debía seguir estando ahí.










En cualquier caso la falla, el vacío, la ausencia de pistola, está en relación directa con el lugar del suelo que golpeó la cabeza del padre en su derrumbe.






Es, como les digo, algo total, absoluta y desmesuradamente loco.


En el centro de la pesadilla: la insólita frialdad de la madre

Pero vayamos a lo sustantivo.


A lo que está en el centro de la pesadilla, con una intensidad semejante a la de esas gotas de agua que caen impertérritamente constantes sobre el barreño hasta desquiciar a cualquiera que las escucha, excepción hecha, desde luego, de la madre.


Vayamos a lo que está en el centro de la locura del film y que va a ser pronto la pesadilla soviética, el otro gran holocausto nacionalista del siglo XX.
Tiene que ver, sin duda, con el cadáver del padre.







Observen, por cierto, la talla del cineasta, que da todo su tempo dramático al instante -el del descubrimiento por el hijo del cadáver del padre- con esa puerta que se abre sola al fondo, tras él:





Pero quizás no se trate tanto del descubrimiento del cadáver de padre como del de la insólita frialdad de la madre.










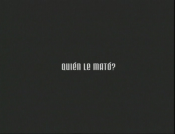



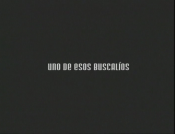









Toda la tensión se concentra, entonces, ahí.
Es decir: en el lugar del derrumbe del padre.






Un lugar que se descubre insólitamente vivo.
Véanlo de nuevo:


Aparece primero absolutamente cerrado, diríase que incluso sellado.






Y luego, inmediatamente después, aparece en cambio abierto y dotado de un leve e inquietante movimiento.


No hay duda: se mueve.
Y es la mirada de la madre la que lo hace mover.




Todo se desboca a partir de aquí.

















Impresionante serie.
En un momento dado, diríase que el cadáver del padre se levantara.
Y que de ese levantarse del padre procediera el fantasma de la muerte del hijo y, con él, el espanto de la madre.




Ese efecto de levantarse del padre está conseguido al modo eisensteniano, como se levantaban los leones de El acorazado Potemkin, por el encadenamiento de dos planos de angulación diferente sobre un mismo objeto.
Solo que esta vez ese objeto es el cadáver del padre.


Pero el padre no se levanta.
Lo que sucede, más exactamente, es que,



cuando esas pistolas están en cuestión, es el sexo del padre el que salta a primer plano.
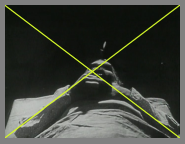
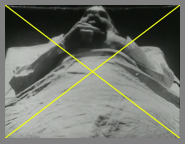
La madre, entonces, ve, alucina, lo insoportable: la muerte del hijo, en el lugar del padre.




Y se abalanza, entonces, a abrazarle.



Y el más loco, el más incestuoso abrazo entre la madre y el hijo tiene lugar ahí mismo, ante el cadáver del padre.













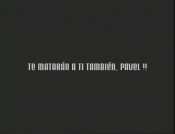









¿Qué más decir sobre La madre?
Lo que sigue ya lo conocen: el próximo abrazo será el último; en él se realizará lo que aquí, todavía, aparece como un delirio.


























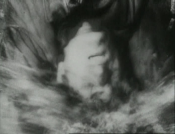

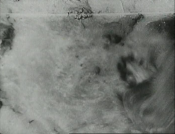


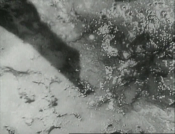




Y así, el hijo perece, asfixiado, en el altar de la madre patria.
