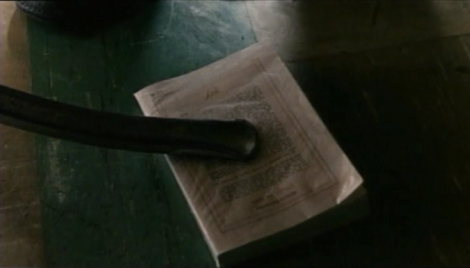
Jesús González Requena y Amaya Ortiz de Zárate
1ª edición: Ediciones de la Mirada, Valencia, 2000
ISBN: 84-95196-16-6
Edición actual: gonzalezrequena.com, 2013
Un puro acto de donación


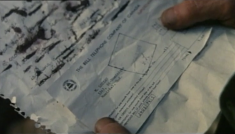
El domador de versos, caracterizado ahora como un vagabundo andrajoso que recoge desechos que guardar en sus alforjas, lee en la calle, junto a un gran cubo de basura, el último escrito de Léolo que la voz en off adulta acaba de recitar. Visiblemente interesado, rebusca en el gran cubo hasta encontrar allí una factura en la que poder leer la dirección de los Lozeau.



Una vez ante la puerta de la cocina, levanta su gorro a modo de saludo, en un gesto de galantería dirigido a la madre de Leo, a la que sonríe a través del cristal.



Ella, por su parte, devuelve la sonrisa con un ápice de turbación, y le invita a comer a condición de que se lave las manos.



La secuencia es de un notable laconismo. A la invitación de la madre sigue un plano que muestra al domador lavándose las manos y, a continuación, otro de las manos de la madre amasando una torta.
Así, a la rima de los rostros en su encuentro, en su mutuo reconocimiento, sigue la rima de las manos ya que mientras unas son meticulosamente lavadas -purificadas- otras amasan la más blanca harina.



Luego, tan sólo un gesto del Domador al percibir que la mesa de la cocina -sobre la que come mientras ella continúa amasando la harina- cojea.

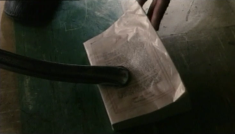
Saca un libro del zurrón y la calza colocándolo bajo una de sus patas.



Finalmente, con una breve frase responde al gesto de extrañeza de la madre:
«No se preocupe señora Lauzon, está envuelto en plástico.»
Y junto al extraordinario laconismo de la secuencia, la insólita limpieza de su iluminación. Por primera vez, si no es la única, se trata de una luz solar, homogénea, carente de contrastes o zonas oscuras. Pero más sorprendente aún es la sonrisa amable con la que la madre acoge a ese mendigo desconocido. Pues no encuentra equivalente alguno en el film. Ningún otro juego de plano/contraplano ligará la mirada de la madre a la de ningún otro hombre -por supuesto, jamás se cruzará con la de su marido- en un espacio de diálogo y de encuentro.
Y algo no menos notable todavía: por primera vez en el film, Leo no está ahí presente, observando o escribiendo lo que cuenta -pues todo, en él, recordémoslo una vez más, constituye la narración por la que un Léolo ya adulto rememora su infancia. Es, en esa misma medida, imposible localizar el referente temporal de estas imágenes entre el conjunto de las secuencias del film.
De hecho, nos encontramos de nuevo en un tiempo diferente, el tiempo del mito que la escritura de Léolo construye porque es necesario para fundamentar su existencia como ser simbólico, en el lenguaje: así concibe la irrupción de este hombre, bautizado como el Domador de versos, en el espacio emblemático de la madre, su cocina, ese lugar desde donde gobierna los procesos de circulación alimenticia -no propiamente de intercambio- de la familia. Y dota al insólito episodio de las coartadas más realistas: el Domador recoge de la basura el escrito de Léolo, indaga entre los papeles hasta obtener su dirección… Así el escrito arrojado a la basura -parte del circuito gobernado por la madre- se convierte inesperadamente en una carta con un destinatario que la lee y la guarda. Tal es la función que se demanda al Domador: interrumpir la circulación de la basura, rescatar, dar salida a la escritura de Léolo para introducirla en ese otro circuito que es el del intercambio simbólico.
Y, así, que el orden de la palabra penetre en el mundo de la madre: que el mundo del alimento sea sometido al orden del símbolo. Pero sobre todo: que haya, más allá de los cuerpos de los que cohabitan en el espacio doméstico, alguien, algo, absolutamente inalcanzable, capaz de concitar su deseo, introduciendo así la ley de la separación, de la distancia, esa ley que liberaría a Leo y sus hermanos de la brutalidad de la pulsión con que la madre los aplasta.
Porque de la introyección de tal ley se trata, el Domador cumplimenta el rito del sacerdote -lavatorio de manos- mientras la madre amasa la más limpia harina. Es la liturgia de un intercambio simbólico que conduce al acto supremo de colocar el libro bajo la pata de la mesa, logrando así que ésta alcance, por vez primera, su equilibrio. Pues sólo así será posible que sobre ella tengan lugar las más elementales ceremonias culturales que contienen la violencia de las relaciones de los cuerpos con los alimentos.
Se construye así, a posteriori -pues se recordará que en una secuencia anterior Leo afirmó no saber quién lo había puesto ahí-, un origen mítico, sagrado, para ese libro que asiste a Léolo: el de un acto puro de donación.
El Domador no es un personaje
Pero si un origen mítico es explícitamente convocado, es su falta, la radical ausencia de mediación simbólica entre Leo y su madre, o entre su madre y la mesa, lo que termina siempre, una y otra vez, por imponerse. El universo simbólico al que con obstinación pretende asirse Léolo, no será otra cosa, finalmente, que una construcción delirante. Y, de hecho, el Domador constituye una de las figuras principales de ese delirio. Pues aunque ha sido reclamado como aquel que posee el saber de las palabras capaces de inspirar la acción, ésta nunca llega a desencadenarse.
Sencillamente, porque el Destinador no es un personaje: no puede, por eso actuar, no hay acceso para él al universo real que Leo habita. Así se mostrará más tarde, cuando el precario equilibrio que mantiene a Léolo se vea amenazado de estallar en mil pedazos ante la eclosión de la pubertad. Entonces, a la llamada de socorro de Léolo sólo responderá un vago gesto: el Domador tratará de convencer a su profesor de literatura para que lea sus escritos, y le apadrine intelectualmente guiando sus lecturas.



La realidad brutal del mundo que Leo habita, y que prefigura su destino, se impone en la respuesta del profesor barriendo la endeble figura del Domador:
«-Tengo 40 alumnos. Si tuviera que dedicarles una hora más por semana a cada uno, me pasaría la vida aquí. De todas formas Lozeau, como todos los demás, acabará de carpintero, o de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas, si entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones. (…) mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de Lozeau este año. A los otros les sacudieron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo, y pienso acabar el curso.»
La inanidad del Domador de versos, su condición de sombra nacida de un delirio, se manifiesta netamente en esta incapacidad estructural para actuar realmente fuera del mundo de la fantasía. No habrá, por ello, nada que en lo real se constituya en destinatario para los escritos de Léolo.
El valle de los avasallados
Quizá lo más terrible del film estribe en que toda la asombrosa inteligencia desplegada por Leo no sea suficiente para evitar la progresión de su camino hacia la locura.



Pues, después de todo, ¿no es el extraño caserón que habita el Domador de versos la materialización de aquel otro palacio donde vivía su soledad la protagonista de L’avalée des avalés?
Así como, inevitablemente, el libro sobre el que Léolo ha construido su discurso se nos descubre insertado en una secuencia de circularidad propiamente psicótica: Léolo atribuye el regalo del libro que le ha llevado a escribir a un personaje creado a partir de la escritura que de ese mismo libro procede.
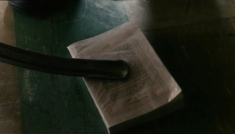

El falso origen que le atribuye -colocado por el Destinador bajo la mesa- participa, como el resto de los objetos del universo familiar, en el circuito excrementicio de la madre: procede, también él, de la basura, como todo lo que el Domador recoge. -Buena parte de la crueldad inherente a la psicosis queda expresada en esta idea de enviar un mensaje a través de la basura.


¿Y no caracteriza además la linterna al Domador, así como la oscuridad que es su medio, como una criatura de la noche?

¿No es análoga, además, esa linterna a aquella otra que la madre esgrimiera a modo de báculo o cetro real sobre su trono?


¿No se parecen inquietantemente las velas que iluminan su mansión a aquellas otras que iluminaban la escena del orinal y la tormenta? Una cierta continuidad cromática, una suerte de contaminación escenográfica imprime a la morada del Domador una atmósfera que proviene del cuarto de baño de la madre.
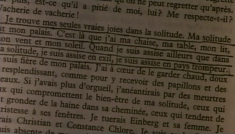
Por lo demás: el libro cuya procedencia a él se atribuye está escrito en femenino. Nada hay, por tanto, del orden de una palabra paterna que trace las aristas separadoras de la ley. Por el contrario, una voz igualmente desesperada ante la nada que sigue a la ausencia del objeto -“Pero se siente siempre por nada, siendo un hecho que no se puede sentir más que después”-, que habla desde el pozo de su humillación -“Luego, ¿es que él ha tenido piedad de mi, él? ¿Me respetó? Querida de vaquería!”- y que, huyendo de ella, teje un mundo imaginario, a la vez vacío y engañoso:
«Sólo encuentro momentos verdaderamente felices en la soledad. Mi soledad es mi palacio. Ahí tengo mi silla, mi mesa y mi cama. Mi viento y mi sol. Cuando estoy sentada fuera de mi soledad, estoy sentada en el exilio. Estoy sentada en un país engañoso.»<
Esto es, después de todo, lo que Léolo adquiere: cierto discurso que le devuelve el lugar de un yo arrasado por lo real, pero que intenta denodadamente mantener, aunque sin otras armas que las de su cierre narcisista, su identidad.
«Estoy orgullosa de mi palacio. He tenido corazón para guardarlo caliente, dulce, esplendoroso, como para en él recibir mariposas y … si tuviera más orgullo, aniquilaría por medio de asesinatos a quienes comprometen el bienestar de mi soledad…»
Mas nada, en cambio, del orden del relato: en el mundo imaginario que teje su escritura no hay lugar para personaje alguno. Ninguna trama que pueda permitirle introducir el tiempo y, con él, acceder al orden del sentido.
Y nada, por lo demás tan concluyente como su título:
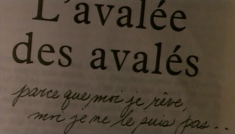
L’avalée des avalés:La engullida de los engullidos, El valle de los avasallados, o de los humillados o de los aniquilados.
Y porque no hay, después de todo, Destinador real, el nombre que sólo él se ha dado, Léolo Lozone, no significa nada. Carece de fundamento -de enraizamiento- en la cadena simbólica de los nombres -del padre. Por eso, la expresión Léolo Lozone es en todo equivalente a “yo” -ese yo que retorna una y otra vez en la escritura de Léolo, que sólo conoce la narración en primera persona-, en tanto, vacía de todo enlace genealógico, carece de peso nominativo. Pero, por otra parte, se trata de un yo que sólo es de él, que no puede usar ningún otro. Sólo puede nombrar, por eso, su radical, absoluta, aniquilante soledad.
En pocos lugares como en este film de desgarrado lirismo se hace palpable la ligazón de la palabra, en su dimensión fundadora de la subjetividad, con el proceso de intercambio simbólico: sólo posee fuerza de sujeción la palabra que procede de otro, la que ha sido recibida como un don en un proceso que, por eso, se constituye en intercambio simbólico.n