
Jesús González Requena y Amaya Ortiz de Zárate
1ª edición: Ediciones de la Mirada, Valencia, 2000
ISBN: 84-95196-16-6
Edición actual: gonzalezrequena.com, 2013
- El camino más corto
- La pasión de mirar
- John y Mary
- La pulsión conduce a lo Real
- Lo inmundo – la diferencia sexual no existe en lo real
- Circularidad
El camino más corto


Toda la familia come en torno a la mesa excepto Leo quien, a cierta distancia, aferrado a su cuaderno, escribe sentado en el marco de la ventana.
Porque no hay prohibición para él -porque no ha conocido la amenaza de castración, porque en su universo no se escribe esa ley fundacional que es la prohibición del incesto-, no le ha sido abierta vía alguna de acceso al deseo.
Frente a ese mundo de locura que le rodea, Leo escribe -se escribe Léolo-, luchando, así, por construir su diferencia y, por esa vía, lograr articular su deseo. Pero todo lo que construye es un mundo imaginario, opuesto al real, donde su objeto, pues no conoce ningún límite, está destinado a expandirse inexorablemente.



Ese mundo es Sicilia. Y, en ella, llenándola con su presencia, una figura femenina, Bianca, objeto pleno para su deseo: radiante, bellísima, inalcanzable. Irreal. Es decir: puramente imaginaria.



El material para su bricolaje lo encuentra en una bella y coqueta adolescente de origen italiano que canta y disfruta exhibiéndose ante él mientras tiende la ropa en el patio vecinal.
«Bajo la influencia de su madre añoraba Sicilia. Su voz desgarrada rayaba el talento. En aquella época nuestra diferencia de edad parecía una frontera infranqueable. Y yo vivía mi deseo en silencio.»


Retorna entonces la canción italiana que fuera escuchada al comienzo del film –«Escúchame, tú sabes bien que sólo el sueño es realidad para mí». Pero ahora, la voz varonil es sustituida por la de la propia Bianca:
«Pero el sueño es de un mundo mío, sabes que hoy dejaría mi realidad. Me comprendes, sí, tú lo sabes que sólo yo sueño que el mundo es mío.»
Como ya hiciera con el libro, Leo sigue la canción al pie de la letra: sueña un mundo suyo, como sólo un sueño puede serlo. Como él mismo escribiera anteriormente, ha tomado el camino más corto -“Bastan tres palabras para escribir: Bianca mon amour. He tomado el camino más corto.”
El camino más corto es, desde luego, el del delirio. Y en él, en su núcleo, un objeto absolutamente imaginario y por ello mismo, absolutamente imposible en lo real. Allí, en ese mundo narcisista en el que ninguna de las ásperas aristas de lo real tiene cabida -tampoco el sexo-, proclama Léolo su exigencia imperiosa de acceso y posesión absoluta del objeto -un objeto que comparecerá de inmediato, siempre precedido por su radiante luz blanca, apenas Leo lo convoque con su escritura. Un objeto al que no dirá “te quiero”, “te deseo”, “me faltas”, sino “mi amor“. El objeto total, sin fisuras, pleno: anterior a toda hendidura, a toda separación y a toda falla. Por eso, el objeto no limita sus confines a la figura de Bianca, sino que se expande en ese universo cerrado de plenitud que es Sicilia haciéndose, así, espacio envolvente en el que Leo se sumerge del todo para restaurar la plenitud.
El sueño de Léolo es, pues, un sueño sin estructura, sin trama, carente de toda cifra: todo en él se resume en la alucinación del objeto primordial y en la fusión en él.



Bianca encarnará, por tanto, desde ahora, el foco de la luz blanca del delirio que invade a Léolo del mismo modo que al resto de su familia. Una luz blanca centelleante y de enceguecedor resplandor cuyo origen, después de todo, podemos situar en la linterna con que la madre, desde su trono, apuntaba a los ojos del pequeño Leo sentado en su orinal. Por eso las palabras de amor que Leo dirige a Bianca, pronunciadas no en italiano, sino en francés, son exactamente las mismas que recibía de su madre cuando ésta le acogía entre sus brazos, estrechándolo contra su pecho: “Bianca, mi amor, Mi único amor, mi dulce amor. Bianca, amor mío. Mi dulce amor. Mi único amor.”
El delirio empieza a cristalizar: la figuración imaginaria del objeto se separa progresivamente de lo real: de puro idealizada, Bianca, tan sólo luz blanca, acabará conformando una figura de belleza sin cuerpo -y en las antípodas, por eso, de ese foco del horror, inmenso, que es el cuerpo de la madre. Y sin embargo, si Bianca es una metáfora de Sicilia, Sicilia lo es del origen. Bianca aparece por tanto en el lugar del origen, es decir, de la madre. Por eso, porque la cadena de desplazamientos siempre regresa al mismo punto, porque el objeto materno aparece en el inicio y en el final de esa cadena, el deseo de Leo no puede terminar de construirse y encontrar, así, un lugar viable en el mundo.
La pasión de mirar



Nada en lo real, por tanto, responde al ensueño de Leo. Pues conoceremos enseguida la cara real de Bianca: prematura prostituta que se inserta en la incestuosa cadena familiar a través de los servicios sexuales que presta al abuelo.
«Hasta donde llegan mis recuerdos de haberme empalmado, estaba Bianca.
«Ese era el nombre de una hermosa vecina siciliana que nunca había visto Italia, y que venía a cuidarme de vez en cuando. Mi abuelo le redondeaba sus ingresos.»


Lo que descubre Leo un atardecer, espiando a través de la cerradura del cuarto de baño: como no podía ser de otra forma, la confusión entre lo sexual y lo excrementicio hace de este lugar, correlato de la cocina en la que tienen lugar las comidas familiares, el espacio emblemático del goce familiar.



Su mirada queda, de inmediato, apresada a la vez que arrasada, abrasada, por el descubrimiento.
Bianca, pues, descubierta como un ser sexuado, hendido, mancillado. Y, además, incestuosamente contaminada por su propio abuelo y, así, introducida en el circuito excrementicio de las sórdidas pasiones familiares.



Se trata, como ese ojo desorbitado lo muestra, de una visión: algo que, proveniente de lo real, golpea la mirada quebrándola, desarmando el ojo hasta sacarlo de su órbita.



Una visión, pues, intolerable, aniquilante, pero a la vez fascinante, ante la que es imposible apartar la mirada. El espectáculo que a Leo se le ofrece está, sin duda, en la estela del que se abriera, en la historia del cine, con Psicosis: más allá del orden simbólico, quebrando el relato clásico, un espectáculo incesante volcado a la movilización de la pulsión del espectador en el campo de la visión.

Y es que de la psicosis es precisamente de lo que se trata, tanto allí como aquí -y por cierto que allí también reinaba una no menos exigente madre soberana. Como también en ese eslabón intermedio que constituye Blue Velvet, donde el joven protagonista, escondido en un armario, presencia horrorizado, a través de la cerradura, una brutal escena sexual: la de la mujer que ha fascinado su deseo siendo poseída por un gángster psicópata que le obliga a llamarle papaíto a él, el hombre que ha cortado la oreja a su marido y que mantiene secuestrado a su hijo.
En los tres casos, pues, la pasión de mirar llevada hasta su extremo -ese en el que la mirada se hiende y el ojo se desorbita- para dar paso a la visión. En los tres, entregada al abismo de una escena -en el sentido sadiano, pornográfico, del término- donde el relato se quiebra y el sujeto experimenta el temblor que anticipa la posibilidad de su desintegración.
John y Mary

Y a la violencia de esa visión que amenaza con desintegrar el frágil narcisismo que recubre el yo de Leo -todo él sustentado en nada más que en la bella pureza de su Bianca Siciliana- replica, desde el propio interior de su cuerpo real, otra violencia no menos intensa: la de la eclosión de la pulsión en la pubertad.
«Nadie hablaba de esa cola que se hinchaba entre mis piernas.»



La llegada de la primavera es por eso, para Leo, letal. Pues su cuerpo se descubre habitado por fuerzas desmesuradas e incontrolables frente a las que carece de las más rudimentarias palabras que pudieran permitirle ceñirlas.

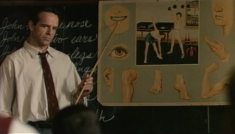

«John y Mary eran nuestros guías de la lengua inglesa. Los modelos de la perfecta conveniencia. En la escuela, me parecía que yo era el único inquieto, el único en angustiarse por el hecho de que faltasen detalles en el cuerpo de John y de Tintín. A los 12 años sabía que “nose” quería decir nariz, en inglés, y que el Congo era una antigua colonia belga de Africa ecuatorial. Pero nadie hablaba de esa cola que se hinchaba entre mis piernas. Estaba ausente en la tabla de los órganos de John. No sabía ni el nombre inglés ni el francés de esa cosa. Durante mucho tiempo creí que los ingleses no tenían.»
La lengua inglesa es para Leo el único ámbito del lenguaje que, debido a su adquisición por vía externa -Leo tiene un profesor de inglés-, podría no estar contaminado por las exigencias corporales, pulsionales, de la lengua materna. Constituye para él, en efecto, un lenguaje tan preciso, sistemático, ordenadamente semiótico, como perteneciente a un mundo -el de los anglos- en el que le es imposible reconocerse, situarse a sí mismo, pues carece de las raíces simbólicas que lo harían posible. Así los puros signos, los discursos funcionales que recibe en el colegio le devuelven un tejido semiótico desimbolizado y, en la misma medida, hueco, totalmente autónomo de su cuerpo, carente de conexión alguna con su experiencia de lo real. Son signos tan limpios como asexuados y distantes: como esos otros signos icónicos John y Mary, tan normalizados, tan analizables y desmenuzables -“John has two ears, John has two arms, John has ten fingers…”, van desgranando a coro los niños en el aula- como carentes de cuerpo y refractarios a su pulsión. Carentes, realmente, de sexo: ninguna palabra, en ellos, permite nombrar ese volcán que, sin embargo, inflama su sexo.
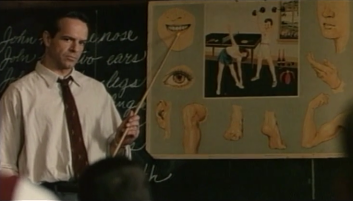
La pulcra lámina desplegada sobre la pizarra en la que, rodeando a las ejemplares imágenes de John y Mary, se encuentran, aisladas y ampliadas, las diferentes partes de su cuerpo -boca, mano, nariz, pierna, brazo…-, devuelve a Leo la amenazadora representación del despedazamiento de la unidad de su yo en un montón de fragmentos extraños entre sí, incapaces de articularse en un todo coherente ante la incontenible presión procedente de su interior.

Por eso, sentado en su pupitre, Leo mira sus manos con estupor como si hubiera tomado conciencia de repente de la existencia autónoma de sus diez dedos, diez miembros que podrían llegar a cobrar una existencia independiente.


La experiencia no encuentra pues, en el lenguaje, vía alguna que guíe su trayecto. Por eso sólo, sentado sobre la taza del váter, explora con sus manos, ayudado de un espejo, ese extraño miembro que se metamorfosea sin responder para nada a los dictados de su conciencia -es del todo expresivo el gesto de retroceso de su cara, sorprendido por el fuerte olor de los desconocidos fluidos que de ahí proceden.
La pulsión conduce a lo Real



Encerrado en el cuarto de baño, Leo abre un grueso paquete. Saca de él, en primer lugar, un pollo desplumado que deja en la bañera y, a continuación, un hígado crudo que olfatea con aprobación -se trata, sin duda, de la compra de la madre en la carnicería.



A continuación trepa a la alacena que hay sobre el lavabo e introduce, estirándose cuanto puede, su mano en la cisterna, en busca de la revista que previamente ha dejado escondida allí envuelta en plástico. Lo frágil de su posición se inscribirá de súbito en el episodio que sigue, en el que, perdiendo pie, queda colgando de la cisterna.



Suspendido, pues, entre la cisterna y la taza del water, como escindido está entre las imágenes de bellas mujeres y el hígado crudo que acompañan a su sórdido goce -pero también, y de manera no menos inmediata, entre las dos piezas que componen el trono de su madre.



El grito que acompaña entonces su vértigo reclama la atención de Fernand, quien acude a la puerta del baño con aparatosas y ruidosas zancadas, producidas por las pesas que lleva sujetas a los zapatos y que dan a sus movimientos el aspecto de una infinita torpeza.
«Leo, qué te pasa?»
Furioso ante el silencio de su hermano, golpea la puerta con violencia.
«-Leo, abre la puerta.
«-Ya voy.
«-Leo abre la puerta o la tiro abajo.
«-Espera. Ya voy, espera.
«-Abre la puerta, joder.
«-Sí. Espera.
«-Abre, abre ahora mismo.
«-Ya voy.
«-Abre de una vez.
«-Sí. Sí. Ya voy.
«-Arranco el pestillo como no abras ahora mismo. Abre la puerta, joder. Que abras te digo.»



Si la total asexuación de Fernand ha permitido a Leo, durante un tiempo, encontrar en su densa y potente masa muscular a la vez una coraza y un ancla con la que sujetarse a la realidad, el camino que ahora emprende, urgido por la intensidad de su pulsión, le obligará a desprenderse de esa sujeción, interponiendo, frente a él, una puerta cerrada.



Con ayuda de una pequeña navaja Leo hace una hendidura en el hígado, para colocarlo a continuación contra su sexo, cerrando sobre él el pantalón para mantenerlo sujeto.



Tumbándose entonces boca abajo en el suelo, se frota contra el hígado rítmicamente, mientras va pasando las hojas de su revista, al tiempo que acaricia las fotografías de las mujeres desnudas que llenan sus páginas.
Y luego, sentado en el suelo, con el cuaderno apoyado sobre las rodillas levantadas, escribe.

«Cada vez más atraído por el placer, llegué a olvidar a Tintín, y que el Congo Belga se había convertido en Zaire en 1960.
«Me había convertido en un obseso.»
Una vez más Leo ha elegido el camino más corto. Y así su pulsión busca su camino hacia lo real, cada vez más independizada del objeto imaginario de su amor.
Lo inmundo – la diferencia sexual no existe en lo real


Si antes constatábamos la disociación radical que le es dado vivir a Leo entre su cuerpo (lo real) y los signos (lo semiótico) que el lenguaje le ofrece, se manifiesta ahora la correlativa disociación entre las imágenes del deseo (lo imaginario) y el cuerpo real encarnado en esa masa amorfa del hígado hendido por su propia navaja: un trozo de cuerpo interior, carente por completo de estructura, de forma definida, de imagen: puro cuerpo, para nada antropomórfico y por tanto, inhumano.
Imposible, por tanto, todo lazo que asocie la imagen del deseo -Bianca- con lo real de los cuerpos enervados por la excitación. Sabemos, desde luego, el motivo: la absoluta, absolutamente blanca pureza de Bianca es la única garantía de preservación de su propio yo -el de Léolo- frente a las acometidas brutales del cuerpo persecutorio de la madre.
Si el destino de Leo es la locura, lo es porque carece del texto simbólico que pueda guiar su trayecto e integrar esos tres registros de la subjetividad, en él disociados, de cuya integración depende la constitución del sujeto.

Su cita con la psicosis es, por ello, un dato clínico por entero previsible: la llegada de la pubertad y la eclosión de la pulsión que la acompaña desarbola los frágiles diques de contención que hasta ahora habían hecho posible el precario equilibrio de su yo.
La ausencia de ese texto simbólico forjado en el paso por el Edipo -en el que debiera haber aprendido la primera ley, es decir, la prohibición del incesto, y donde debiera haber recibido las palabras que constituyen la simbólica de la diferencia sexual- hace que Leo carezca ahora de palabra alguna que le permita integrar a su esquema corporal, a esa inconsistente imagen que es la de su yo, ese inquietante miembro aparentemente dotado de vitalidad propia. Y porque no puede reintegrarlo a él, es el propio yo el que entonces se ve abocado a su desmoronamiento.

Lo que hace, igualmente, que su experiencia del sexo no pueda cobrar otra forma que la de ese inmundo pedazo de carne maloliente que, si consigue amoldarse a su cuerpo, es sólo a través de la hendidura que él mismo ha de trazar con su navaja.
La experiencia de Léolo demuestra por lo demás hasta qué punto la diferencia sexual no existe en lo real. Pues en lo real cada cuerpo es siempre diferente a todo otro cuerpo, diferente incluso a toda figuración constante de sí mismo. La diferencia sexual, en cambio, por simbólica, debe ser escrita sobre el cuerpo. Sólo cuando esa escritura ha tenido lugar le es dado al individuo disponer de esos modelos -masculino y femenino- de aproximación a ese encuentro con lo real en ignición que es el sexo, sin los cuales la experiencia sexual se convierte, como sucede en el caso de Leo, en proceso de destrucción, de aniquilación de su yo.



«Dejé de ver el rosa. Un rosa sucio. Un rosa muerto. Ya no siento mi carne. Ya no estoy en ella.»
Sólo le queda entonces encerrarse en su delirio para, en él, alucinar su objeto como real y, así, reconquistar un cierto equilibrio.
De ello habla la canción italiana cuando, a estas alturas del film, prosigue: nos dice precisamente que el sueño está ya en la realidad, suplantándola completamente: sólo el sueño es ya la realidad.
Vemos así a Léolo, quien hasta hace un instante dormía aún sobre el fornido pecho de su hermano, recibiendo sobre el rostro una luz blanca que le hace despertar a su delirio. A la luz, procedente del interior del armario, acompaña la voz de Bianca que le llama. Llamada a la que acude Léolo como un visionario, cuaderno en mano, imantado, fascinado por la blancura de ese resplandor que pronuncia su nombre reclamándolo:



«-Léolo, Léolo.»



«Y una noche entendí de dónde venía esa luz. Era Bianca que, desde hacía tiempo, cantaba para mí en el fondo del armario.»
Léolo asoma su cabeza por la puerta entreabierta al blanco radiante de Sicilia -de Bianca, su Casa Blanca…
Y así, el film que lleva por título el nombre que ese yo delirante se ha dado, invita a su espectador a hacer la experiencia de ese trayecto de abismamiento en la locura:
«Y el sueño es mi mundo. Tú sabes que hoy moriré… Sólo el sueño es para mí la realidad. »
Circularidad
Pero el proceso de ese deterioro atravesará sus fases, conocerá momentos intermedios de parcial reequilibrio. Así por ejemplo la momentánea armonía que, durante un tiempo, permite restituir la confluencia entre Leo y Fernand:


«Fernand ya no conseguía agotarse sólo con sus abdominales. Y decidió pagarme para que me sentara encima de sus hombros. De esta forma, empecé a disfrutar con la lectura.»
Fernand hace sus flexiones sobre el suelo con Leo sentado a sus espaldas. La única vida erótica que Fernand conoce -el incesante ejercicio autoerótico de su musculatura- se convierte a su vez, para Leo, en fuente de disfrute erótico. Así la lectura y la escritura se erotizan por la vía de menor resistencia. Asombroso -aunque sin duda poco perdurable- equilibrio: la actividad cognitiva de Leo completamente disociada de la fisiológica -como su lectura de las rítmicas flexiones de Fernand-, y sin embargo superpuestas como en la insólita figura que los dos hermanos componen en su acoplamiento.



A la misma especie pertenece, por lo demás, el circuito destinado al semen que Leo ha derramado en el interior del hígado. Restituido al mundo alimenticio de donde procede, aunque ahora portador de la marca del uso que el chico le ha dado, la madre lo cocina y lo ofrece a sus hijos.



Aunque Leo puede evitar comerlo con una mentira, tendrá que soportar impasible la contemplación de Fernand devorándolo. Circulación excremental, entonces, a la que nada escapa: alimentos, excrementos, objetos sexuales, fluidos del sexo, igualados por esta circularidad absoluta.
Y a la mentira de Léolo, pero no en menor medida a la confusión entre la oralidad y la genitalidad imperante en el discurso familiar -Fernand se está comiendo el objeto sexual de Léolo- responde la caída del crucifijo que colgaba de la pared de la cocina.



Por eso, el chiste que esa caída sin duda constituye, y que el espectador celebra con sus risa nerviosa -pues sabe que el horror puede desatarse de nuevo, en cualquier momento- no debe impedir oír lo que ahí se escribe de forma literal: una vez más, la caída de los símbolos ante la presión de los cuerpos, su fracaso allí donde, en un absoluto régimen de oralidad, el destino de la boca no es articular palabras sino devorar la materia que, luego, de inmediato, habrá de ser defecada.
Por lo demás, todo había sido advertido con anterioridad, en aquella otra tarde en la que Leo, apartado por un momento de su escritura, exploraba con su mano un hígado crudo que la madre había dejado sobre la mesa.


«¡No juegues con la comida!»
¡No juegues con la comida!, le espetó entonces su madre a la vez que le daba un cachete que, al impulsar su cabeza hacia la mesa, le hacía hundir su cara en el hígado. n